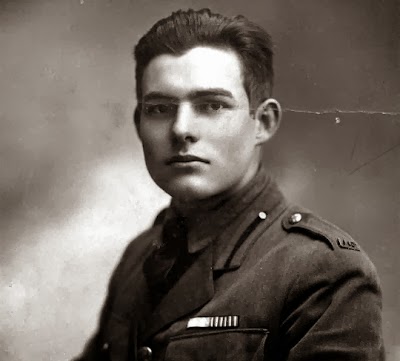Sentado en un sillón, en la habitación que ocupaba yo en el
hermoso Hotel Nacional de La Habana cavilaba acerca de la disparatada misión que
me había llevado allí. Era una mañana calurosa en la primavera de 1948, y tenía
yo alrededor de 25 años. Como nuevo jefe de la sección de colaboradores de la
revista Cosmopolitan, me había enviado
a Cuba a proponer a Ernest Hemingway que escribiera un ensayo sobre “el futuro
de la literatura”. Cuanto más pensaba en tener que pedir al autor mundiálmente
famoso que accediera a nuestro proyecto, más ridículo me sentía. Finalmente, decidí
salir del atolladero por el camino de los cobardes y le escribir una breve carta.
En ella le explicaba la misión que me habían encomendado y añadía que si se
limitaba a enviar unas palabras rechazando la invitación, me libraría de quedar
mal con mis jefes.
- Llama el Dr. Hemingway – oí que me decían -. Recibí su esquela,
y no puedo permitiré que fracase usted en su misión. ¿Quiere que tomemos una
copa esta tarde, alrededor de las cinco? Nos veremos en un bar llamado La
Floridita. No tiene más que dar ese nombre al taxista.
Ya estaba instalado ante la barra de La Floridita cuando
llegó Hemingway. Vestía un pantalón de caqui sujeto con un viejo cinturón de
cuero que tenía una enorme hebilla con la inscripción Gott Mit Uns (Dios con nosotros), y una holgada camisa deportiva de
lino blanco. Sus cabellos eran negros con algunos mechones grises y gastaba
gruesos bigotes. Era imponente, no tanto por su corpulencia – aunque tenía más
de 1,80 m. de estatura y pesaba más de 90 kilos –como por la impresión que
causaba. Era vehemente y electrodinámico, pero dueño d di, como un caballo de
carreras refrenado por las riendas.
Se detuvo a hablar en buen español con uno de los músicos que,
tocando, se paseaban entre el público, y observe en él algo que me llamó instantáneamente
la atención: su alegría de vivir ¡Como está gozando! Pensé. Nunca había visto a
nadie que respirase tal alegría y bienestar. Y cuantos estaban allí respondían a
su influencia.
Codornices, Proust y
Pilar. Mientras paleábamos unos cocteles. Hemingway hablo con calor de su
finca en las afueras de La Habana. Hablo del placer de escribir en las luminosas
y tibias mañanas sin oír mas sonido que el cacareo del gallo de pelea y el
rumor de las codornices que se acercaban a beber en la piscina antes de que
asomara el Sol. Las horas transcurrieron inadvertidas mientras charlábamos de películas,
del beisbolista Ted Williams, de la cantante Lena Horne, de Marcel Proust, de televisión,
de indios, de peces vela y de recetas culinarias. No pronunciamos una palabra
siquiera acerca del artículo para mi revista.
Me invito a salir de pesca el día siguiente a bordo del
Pilar, su barco de recreo de 12 metros de eslora. No mucho tiempo después de
que la embarcación, pilotada por el propio Hemingway, dejo atrás el castillo
del Morro, descubrimos las moradas aletas pectorales de los peces vela, y pico
uno. Entregándome la caña de pescar, me dijo:
- Vaya entrenándose con este aparato.
- Podríamos fundar una nueva empresa - me dijo el escritor – “Hotcher y Hemingway,
proveedores de peces vela”.
Me percaté de que me había invitado tentativamente a
ingresar en el selecto círculo de sus amigos. Después de aquel emocionante día,
inopinadamente me prometió que escribiría el artículo cuya sola mención me había
dado vergüenza. Nunca llego a escribirlo, por cierto, pero mi visita a La
Habana se tradujo en algo de muchísimo más valor: una perdurable amistad que engrandeció
inconmensurablemente mi vida misma. Durante 13 años, la nuestra había de ser
una camaradería vivificante, amena, estimulante y agotadora.
Un hombre original, Ernest,
o “Papá”, como lo llamaban sus amigos, tenía 49 años cuando lo conocí, se había
casado ya cuatro veces, había estado expuesto al fuego enemigo en tres guerras
y había vagado inquiero por el mundo: pescando peces vela en el Caribe,
dedicado a la caza mayor en África, asistiendo a las corridas de toros en
España. Estas impresiones las había recogido en cuentos y novelas tales como El sol también sale y Adiós a las armas, que aportaron a la
literatura norteamericana un nuevo estilo, líricamente sencillo, directo,
realista. Y Hemingway había influido en muchos escritores de todo el mundo.
Descubrí que por la tumultuosa vida de Ernest fluyen simultáneamente
dos profundas corrientes: una era el anhelo de participar plenamente de los
placeres y los sinsabores de la existencia y experimentarlos intensamente; otra
era su capacidad para valorar estas impresiones y reflejarlas con precisión en
la página impresa. Ernest era un hombre original. No le bastaba la palabra de
ninguna otra persona. Tenía que gustar, oler, ver, oír por si mismo. Y acerca
de lo que veía, oirá y experimentaba escribirá en forma que hacia al lector
mismo sentirse parte de todo ello.
En cierta ocasión dijo: “todos
los buenos libros tienen una cosa en común. Después de haber leído uno de ellos
tenemos la impresión de que todo lo que cuenta ha ocurrido a nosotros mismos y
nos pertenece para siempre: la felicidad y el infortunio, el bien y el mal, el éxtasis
y el dolor. Si es uno capaz de comunicar eso al lector, entonces es un escritor”.
Ernest me pidió que adaptara algunas de sus obras para la televisión,
prueba que requería también viajar con el por todo el mundo, visitando los
lugares donde había estado en su juventud y los que fueron marco de sus
relatos. Cazamos aves en su rancho de Idaho (Estados Unidos), nadamos en su
finca de Cayo Hueso, en la Florida, apostamos a los caballos en París y
pescamos truchas en España. Con él recorrí las laderas de El Escorial, azotadas
por los vientos, donde, como corresponsal de guerra, había vivido en cuevas al
lado de los soldados republicanos durante la guerra civil española; en automóvil
ambos seguimos por las encantadoras carreteras francesas, por las que en otro
tiempo Ernest había paseado en bicicleta con el novelista estadounidense Scott
fitzgerald, y juntos recorrimos el parque de Paris done, cuando era joven
escritor que se moría de hambre, atrapaba palomas para alimentarse.
Ernest trabajaba intensamente cuando escribía, y cuando no
estaba escribiendo practicaba el arte del descanso con igual entusiasmo. No tenía
nunca demasiada prisa por saborear los placeres que lo rodeaban. Ya había
estado antes en casi todas partes, y había absorbido casi todo cuanto había que
aprender acerca de cualquier lugar que visitara. Sus conocimientos de la topografía
local, del clima, las costumbres, la historia, los huertos, las aves, los
vinos, los platos típicos, las flores silvestres, la arquitectura y el gobierno
eran prodigiosos, y se extendía en estos temas frecuente y jovialmente.
Su intenso interés por el paisaje que atravesaba tendía a
hacer del viajar en su compañía algo lento, aunque sumamente placentero. Tardábamos
cinco días en recorrer una distancia que normalmente se podía salvar n automóvil
en un día. Le gustaba detenerse en el campo a merendar despaciosamente, o
entretenerse en los mercados callejeros de los pueblecitos que encontrábamos en
el camino, y allí se mezclaba con la gente, y ponía a prueba su propia
habilidad en las galerías de tiro, empañándose de las impresiones que más tarde
aparecerían en sus escritos.
Encontrándonos cierta vez en las carreras de caballos de
Auteuil, el precioso hipódromo del bosque de Bolonia de Paris, Ernest se quedó
embelesado contemplando ante las ventanillas de apuestas, y me dijo:
“Escucha el ruido de
sus tacones en el suelo mojado, ¡que hermoso es todo esto, a la luz amortiguada
por la neblina! Podía haberlo pintado Degas, dando a la escena tal luz que el
conjunto seria más verdadero en el lienzo que lo que estamos viendo. Eso es lo
que un artista debe hacer. En el lienzo o en la pagina impresa, debe captar el
tema con tanta verdad que su realce perdure”.
Primero es la palabra.
Aunque su consagración a la literatura fue una faceta de Ernest que el público
nunca aquilató, era el aspecto más importante de su carácter. En cierta ocasión
dijo: “Necesita uno la misma devoción por su trabajo que la que tiene por el
suyo un ministro de Dios”. Escribir suponía para él una dura prueba;
estimulante, sí, pero exigía de él toda su “esencia”, y como él mismo decía. Cuando
tenía entre manos la composición de un libro, se dejaba absorber totalmente por
él, y al final de cada día contaba el número de palabras que había escrito y
las apuntaba en un diario.
“He visto todos los
amaneceres de mi vida”, me dijo una vez. “Me levanto con la primera luz del alba, y empiezo por leer y corregir
todo cuanto había escrito hasta el punto en que lo interrumpí. De este modo
repaso un libro varis centenares de vedes, puliéndolo hasta dejarlo tan afilado
como el estoque de un torero. El final de Adiós
a las armas lo escribí más de 30 veces en las prueba, tratando de que
quedara como debía ser”.
Probablemente resumió mejor que nunca su opinión sobre la
literatura cuando declaró al aceptar el Premio Nobel: “Para un verdadero escrito cada libro debe ser un nuevo comienzo, con el
que intenta lograr algo que resulta imposible alcanzar. Debe perseguir siempre algo
que nunca se ha hecho, o que otros han intentado fracasando en el empeño. Es precisamente
porque hemos tenido tan grandes escritores en el pasado por lo que un escritor
se ve impulsado mucho más allá de donde es capaz de llegar, hasta un extremo
donde nadie lograría ayudarlo”.
Gentileza en el
trance. Ir mucho más allá de donde puede uno llegar, enfrentarse cada día a
la eternidad, intentar algo imposible de alcanzar: estas cosas requieren un
denuedo del más alto grado. El de Ernest lo era. (Una ve describió el denuedo
como “gentileza en el trance”. Con sto quería decir a todos los trances y
apremios de la existencia: el batallar, escribir, el sufrir enfermedades, la
suerte adversa. ) Ernest parecía cortejar al peligro. Cuando tenía 18 años,
como voluntario de la Cruz Roja en el frente italiano durante la primera guerra
mundial, estaba con tres soldados de infantería en una trinchera cuando un minenwerfer austriaco hizo blanco
directamente sobre ellos, lo que causó la muerte de los dos de los italianos y
a Ernest se las arregló para echarse a hombros al italiano que estaba aún vivo
y llevarlo a través de un campo barrido por el fuego de las ametralladoras. Cuando
llegó con sl soldado a lugar seguro, ya aquel había muerto, pero por esta
hazaña se otorgó a Ernest dos de ls más preciadas medallas de Italia. Más
tarde, un cirujano le extrajo 28 fragmentos de metralla de la pierna.
En la guerra civil
española también pasó por trances similarmente peligrosos. Durante la segunda
guerra mundial fue a Francia como corresponsal de guerra, pero pronto cambió
esta función por la de combatiente activo. El pintor John Groth recuerda haber
legado a una granja francesa ocupada por Ernest y la banda de combatientes
irregulares que capitaneaba. Estaban cenando cuando los cañones alemanes del 88
abrieron fuego contra ellos, con lo que se esparcieron por toda la habitación
trozos de yeso y vidrio. Todos cuantos se hallaban sentados a la mesa se
lanzaron de un salto al sótano dedicado a almacén de patatas… todos menos
Ernest. Él continuó sentado tranquilamente a la mesa, comiendo queso y bebiendo
vino.
El asombrado Groth le preguntó:
- ¿Cómo puedes estarte ahí sentado?
- mira, Groth – manifestó Ernest -, si te tiras al suelo
cada vez que oyes una explosión, acabarás con un indigestión crónica.
El valor de la propia
convicción. Pero había una clase diferente de valor que explicaba la mayor
parte de lo que Ernest hacía, de lo que creía y de lo que respetaba en los
demás: el valor de la propia convicción.
Recuerdo haberle preguntado una vez si debía ceder a mi reciente anhelo d renunciar
a mi estable editorial y tratar de salir adelante por mí mismo como escritor.
“Te diré, es un
consejo difícil de dar”, me contestó. “Nadie
sabe la aptitud que posee hasta que pretende sacarla a luz. Si no tiene
ninguna, o muy poca, la impresión de tal descubrimiento bien puede matar a un
hombre. Aquellos primeros años que pasé en París, cuando yo tomé mi decisión,
como tú dices que quieres ahora tomar la tuya, y dejé mi empleo de corresponsal
extranjero del diario Star, de Toronto,
para probar suerte. Sufrí mucho. Todos los días llegaban manuscritos míos, que
habían sido rechazados, a la habitación que ocupaba yo sobre el molino de
Montparnasse. Había veces en que me sentaba ante mi vieja mesa de madera y leía
una de esas frías hojas impresas con que
se me rechazaba algún cuento que a mí me había gustado, en el que me había
esforzado mucho y de cuya valía estaba seguro, y no podía contener el llanto”.
El valor de su propia convicción de que sí era escritor, a pesar de que aquellas notas de devolución, llevó
a Ernest, a través de míseros y difíciles años, a la fama y a la conquista de
los premios Pulitzer y Nobel.
Pero, pese a sus valerosas hazañas y a su formidable
aspecto, Ernest era en realidad hombre tímido y bondadoso. Su voz era forzada y
tensa aun al hablar por teléfonos. Se negaba a hablar en público por su extremada
cortedad; cuando ganó el Premio Nobel de literatura, su brillante discurso de aceptación
fue leído en Estocolmo por el embajador estadounidense en Suecia.
Esta faceta de apocamiento y sensibilidad de Ernest la
notaban solamente los amigos para con los cuales era ilimitadamente generoso
con su dinero, sus posesiones y hasta
con su tiempo, que para él era más valioso que lo demás. Había una media docena
de viejos camaradas del escritor que, estando en mala situación económica, recibían
de él dádivas económicas periódicas. Y además Ernest respondía en seguida a cualquier
petición de auxilio de cualquier amigo. Ernest tenía su propio sistema para
probar la amistad: “La mejor manera de
saber si una persona merece confianza, es confiando en ella”.
Las campanas doblan Yo
siempre había considerado a Ernest indestructible, pero en 1960 su salud
comenzó a decaer. En su alocado anhelo de vivir plenamente, había sufrido
innumerables lesiones que empezaban a hacer mella en él. Se volvió periódicamente
taciturno e irrazonable, y al fin se le hospitalizó en la Clínica Mayo, de
Rochester, en Minnesota.
Allí fue donde lo vi por última vez. Su aspecto me dejó
anonadado. Su cuerpo, en otro tiempo voluminoso, había perdido peso hasta
quedar en 78 kilos, y tenía el cabello y la barba completamente blanca. No obstante,
hablaba animadamente de los buenos ratos que habíamos pasado juntos. Cuando llego
la hora de marcharme, me acompaño hasta el ascensor.
- Mi viejo amigo Hotch – dijo -, te he hecho pasar tragos
muy amargos, ¿eh muchacho?
- sí, me has hecho pasar los mejores ratos de mi vida, por
cierto. – respondí.
Más tarde, un día que cruzaba yo a toda prisa el vestíbulo
de un hotel de Madrid para alcanzar el avión que iba a Roma, un amigo me dijo
que Ernest se había quitado la vida en su rancho de Idaho. No asistí a los
funerales: no me sentía capaz de decir adiós a Ernest en público. En vez de ello,
fui a una iglesia católica en Roma: si iglesia, no la mía. Encontré un altar
lateral desierto y pasé largo rato sentado allí. Cuando llegó el momento de
salir, todo lo que se me ocurrió decirle fue: “Buena suerte, papá”. Me figure que, sabiendo el cuanto lo quería,
era superfluo mencionarlo. Encendí un cirio y eché unas monedas en el cepo
destinado a los pobres, y luego pase el resto de la noche solo, deambulando por
las viejas calles de Roma.
Traje entonces a la memoria lo que el comentarista y editor
Ernest Walsh había escrito cerca de Hemingway por el tercer decenio del siglo,
al publicar algunos de los primeros cuentos de Ernest Hemingway en una oscura revista
de París: “Las recompensas que recibirá serán
esplendidas. Pero, gracias a Dios, el nunca quedará satisfecho. Es uno de los
elegidos”.
También me acorde de algo que había escrito el mismo
Hemingway: “Hay algunas cosas que no se
pueden aprender rápidamente, y tiempo (que es todo cuanto tenemos), mucho
tiempo, es el precio que debemos pagar por adquirirlas. Son las cosas realmente
más sencillas y, como necesita toda la vida de un hombre para conocerlas, lo
poco de nuevo que cada hombre obtiene de la vida resulta muy costoso y
constituye la única herencia que tiene que dejar”.
Ernest dejó su legado entre las tapas de unos libros. Todos nosotros
somos más ricos por el alto precio que él tuvo que pagar para adquirir esas sencillas
pero nuevas cosas que nos legó.
Por A. E. Hotchner
Nota:
Todos los créditos son para el autor/autores original/originales del artículo,
este blog tiene solamente por objetivo la de hacer conocer dicha obra, con la
finalidad de motivar el amor por la vida e incentivar los buenos hábitos.